 |
Ajiaco criollo. Foto: Tomada de Cubadebate
De seguro cuando degustas ese delicioso pedazo de cerdo asado en los festejos de fin de año no te detienes a reflexionar de dónde viene esa tradición tan arraigada en la mesa del cubano.
Las
pistas principales podemos encontrarlas en los diarios de campaña de los
próceres independentistas, fundamentalmente José Martí, Máximo Gómez y Carlos
Manuel de Céspedes; así como en relatos de testigos presenciales, epístolas,
textos periodísticos y documentos de la época.
Entre
las disímiles preparaciones consumidas ya durante las guerras libertadoras (1868-1898),
destacan el riquísimo puerco asado, frito o guisado con plátano; el arroz con
frijoles; la jutía ahumada; el tasajo de vaca; las tortas de maíz, aunque este
último también se consumía hervido o molido y cocinado con agua y sal; y por
supuesto, no podía faltar el cubanísimo casabe a base de yuca; ni el ajiaco.
De los
dulces, el frangollo –primero que
degustó José Martí al desembarcar en Playita de Cajobabo en abril de 1895, y
que se obtiene a base de plátano y miel–, el dulce de plátano maduro, de raspa
de coco; la empanadilla; la panetela; la caña omnipresente y la miel para
endulzar, esta última sustituida en caso de escasez por un sucedáneo extraído
de la guásima.
De las viandas, el chopo de malanga; ñame;
yuca; plátano; papa; calabaza; y sobre todo, mucho boniato,–o buniato, como lo
llama Martí en su diario– que se convirtió en la variante que “alivió el hambre
de todo un pueblo durante los años difíciles de la guerra”; según el
santiaguero Ismael Sarmiento Ramírez en El ingenio del mambí,
y que era sembrado por caballerías en las zonas insurrectas.
“A los
mambises no les falta en su atuendo guerrero una puya de madera para sacar
boniato cuando llega la orden de busca de víveres; y al soldado, en general, un
boniato asado en su jolongo”; explica el investigador, ejemplificando la
trascendencia de esta vianda con algunos fragmentos de la poesía que le dedicó
el patriota y pedagogo bayamés José María Izaguirre:
En la
mesa del pobre
suculento
y asado,
eres,
con miel mezclado,
la
gloria del hogar;
A veces
por el hambre
vagando
atormentado,
tu
hallazgo afortunado
mi
situación salvó.
Y
entonces el tormento
la pena
inconcebible
que
causa el hambre horrible.
con
rapidez pasó.
Asimismo,
consumían mucho las frutas naturales, sobre todo mango y guayaba; alguna que
otra pomarrosa e hicacos, menos conocidos en la región occidental; y naranja
agria, muy empleada para las carnes; así como el culantro y el orégano para
condimentar.
Para
calmar la sed, preferían el guarapo y el agua de canela y anís; el licor de
rosa y la rica canchánchara; sin que faltara el ron y el vino, aunque se
prefiriera el aguardiente de caña, enarbolado como símbolo de rebeldía.
Cuando
el Apóstol dice en El Diario de Campaña de Cabo
Haitiano a Dos Ríos: “el café enseguida, con miel por dulce”,
habla no solo de la alimentación de la manigua; sino de bienvenida; de la
aceptación a su persona como epítome de la gesta que se libraba y de apoyo a
esa última.
“Asan
plátanos, y majan tasajo de vaca, con una piedra en el pilón, para los recién
venidos”; refiere Martí y alude incluso a las herramientas y formas
tradicionales de preparar los alimentos, como “improvisar parrillas sobre el
fuego de leña”; relatando la formación de usos y costumbres alimentarias que
conforman tanto la herencia histórica como la culinaria y constituyen parte
indeleble del proceso formativo de la identidad nacional, paridas al calor de
las gestas libertarias y el ingenio.
El humor
y la inventiva les alcanzó a los mambises, aún entre tantas penurias, para
inventarse coloquialismos asociados a las complejidades de la comida en el
monte; y adjudicaron al acto de alimentarse los seudónimos “la hora del rancho”,
“boniatada” y “sestear”; además de referirse como “tumbar la teja” al momento
de comer de las raciones de otro soldado.
Los mambises llegaron a ingerir cuero tostado que encontraban abandonado en las fincas. Foto: Tomada de Cubahora |
Sin
embargo, idealizar la cocina de campaña, caracterizada por el déficit, la heterogeneidad,
la improvisación y la incertidumbre, sería un error histórico; un irrespeto a
esos soldados que libraron una guerra dual: contra el conquistador y contra la
hambruna; y que se vieron obligados en la mayoría de las ocasiones a ingerir
alimentos crudos y hasta en estado de descomposición.
Los
conflictos bélicos de esta etapa devastaron las zonas agrícolas; y la escasez
resultante modificó los hábitos culinarios y obligó a sustituir ingredientes y
rescatar recetas primitivas, aprovechando las bondades del monte y la
experiencia de sus pobladores.
La creatividad se convirtió en el arma secreta con la que lograron paliar las carencias alimentarias causadas además por la interrupción de sus canales de avituallamiento debido al asedio de las tropas españolas, por las sequías, la disminución de la producción para el consumo interno y por la escasez que caracterizaba a la región oriental de forma general.
Si bien
ocasionalmente podían satisfacer sus apetitos con salchichón y gallina asada o
en guiso, la historia relata cómo hicieron gala de lo que Sarmiento Ramírez
calificó de “magia gastronómica”; y debieron recurrir al sacrificio de los
mismos caballos que les servían de montura, muchos de los cuales se encontraban
en un estado deplorable y padecían desnutrición, e incluso tétano; así como a
los equinos que el enemigo perdía en batalla.
Se sabe
que cuando escaseaban los recursos de boca, los patriotas espantaron el hambre
con majás, ratones, lechuzas, almiquíes, caimanes, cocodrilos y hasta cangrejos
ciguatos que provocaron muertes por envenenamiento.
Aprovechar
los recursos que les brindaba el ambiente geográfico se convirtió en el legado
de su gastronomía y coctelería; influencias que sobreviven hoy, muchas veces
imperceptibles por lo profundamente incorporadas.
Dahomy
Darroman Sánchez
amss/Tomado
de Trabajadores
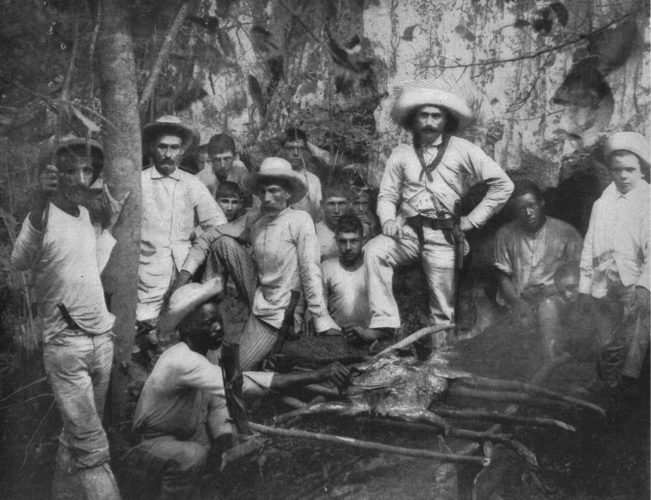



0 Comentarios
Con su comentario usted colabora en la gestión de contenidos y a mejorar nuestro trabajo