Cuando era el 6 de agosto de 1895, nadie imaginó en una pintoresca villa habanera quién llegaría a ser el niño que acababa de nacer.
Rosa Pérez López
Quizás solamente lo presintieran María La O, Rosa La China y también una Damisela Encantadora, porque la intuición femenina es muy sensible ante ciertas sutilezas, y ese día la brisa debió provocar en las palmas de Guanabacoa un arrullo diferente.
O quién sabe si en el llanto de aquel recién nacido hubiera resonancias de arpegios andaluces y repiques lucumíes, para que la anticipación de una suite o una comparsa estremeciera como una premonición las calles empedradas, en el sublime hallazgo de esa cultura blanquinegra que Ernesto Sixto de la Asunción hiciera trepidar como nadie sobre un teclado de ébano y marfil.
Sus manos como corceles en fuga galopando danzas y romanzas, y en su grupa la noche azul auspiciando el torbellino de un cuerpo ferviente en el delirio del baile o de un abanico encubriendo la seducción de unos ojos azules. Sus manos como estrellas, rutilantes bitácoras de glorias ancestrales guiándole al siboney el rumbo por entre el rudo manigual.
Sus manos, las más legítimas intérpretes de su alma.
Nadie pudo imaginarlo aquel 6 de agosto, pero ahora decimos Lecuona, y el sonoro apellido, como en clave de sol, nos coloca un meridiano resplandor de cubanía en la garganta.
Decimos Lecuona, y el universo entero es insuficiente para abarcarnos el orgullo.
De tan cubano, universal; de tan universal, cubano… y tan intensamente nuestro, que no bastaron un océano y el tiempo para despoblar su lugar entre nosotros; para quedarse siempre en el corazón de Cuba, desde que hace ciento treinta años la brisa provocó un arrullo diferente en las palmas de Guanabacoa.
YVL


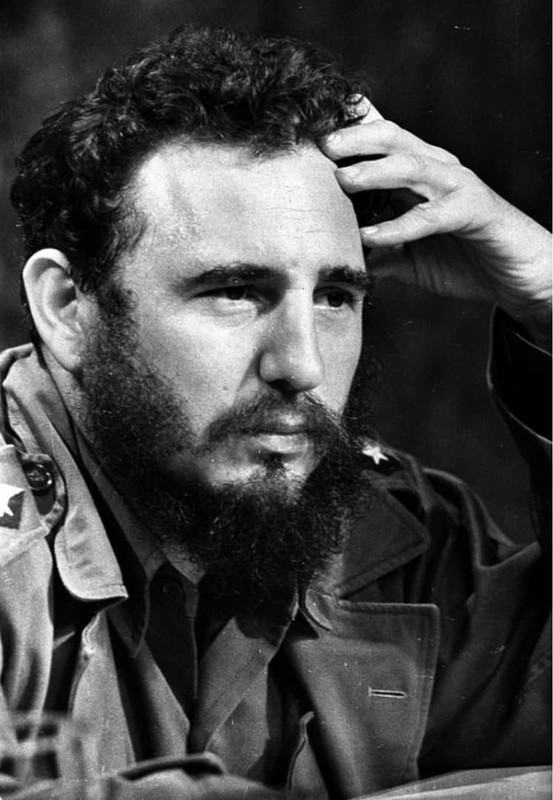

0 Comentarios
Con su comentario usted colabora en la gestión de contenidos y a mejorar nuestro trabajo